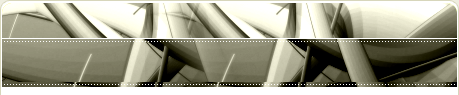Ese 2003 dejaría una marca rara en la piel como las dejan ciertas épocas que a veces se consideran inofensivas. Son inofensivos algunos años? Sólo los mismos años lo dicen. A veces viene un insecto y te pica en un brazo mientras tomas Budweisers en el patio de tu bungalú, los barbiquius a todo motor, el aroma a carbón en el ambiente, y no sabes si todo aquello va a dejarte una cicatriz o no. Nunca podés asegurarlo con severidad. Son tan inofensivos ciertos tiempos de bonanza como lo pueden ser algunos ídolos derrumbados, o como lo pudieron ser esos amigos en los que creías al esperar garantías. Ya se sabe que para ver el mundo basta con mirar el cielo, disparar a la luna, pero resulta mejor si lo haces varias veces desde distintos puntos del planeta.
De alguna manera, para mí todo se había ido con el huracán, como en la canción de Bunbury. Ya se sabe que escribir es un trabajo peligroso, una bomba marca ACME que al final siempre termina explotando en tu cara, como un agua siendo hervida en el microondas, como la ardilla parada en el cable de la luz. Todas las escalas de valores se habían puesto patas arriba y yo sentía que era el único quien se había quedado a solas en la estación de la clarividencia y quién veía al tren de las pesadillas perderse en la lejanía. El mundo se había vuelto todos-contra-todos, pero con una sonrisa en la boca. Los que habían sido humildes viniéronse a soberbios. Igual, los buenos de otrora, ahora mataban. Los galanes del ayer eran los viejos verdes del hoy.
Quienes alguna vez habían brillado por su sencillez, sacaban las cartas de la ambición y paledecían. Los que se creían ricos también empezaron a actuar como pobres y los pobres como ricos. Al final no eran ni lo uno ni lo otro; eran una masa endeble, un plasta tibia de arcilla bajo el zapato triturador. Lo mismo con los blancos quienes tornasen en negros y los más liberales del siglo 20 en conservadores confesos del siglo 21. También pasaba que te hacías ideas falsas de gente muy cercana con bastante frecuencia.
En el aire estaba escrito: los translucidos de hoy serían los hipócritas de mañana, y los santos del mañana, patanes del ayer. O sea. Las almas se resignaban a moldearse como seres de guerra, más no como guerreros. Así es. A los humanos les fascina que les pongan una venda en los ojos y que los empujen a jugar " PÓNGALE LA COLA AL BURRO", ( luego de haber sido mareados durante horas en la trastienda de las ensoñaciones) . También había muchos a los que les gustaba dar palos de ciego tratando de pegarle a la piñata y otros que sentían un placer casi sexual siendo parte de la audiencia y recibiendo de vez en cuando un porrazo del ciego de turno (sic).
A los amigos que yo había dejado en Colombia les gustaba dejarse ganar por demencias colectivas y regodearse en ese tipo de bandazos. Los que habían sido listos ahora adoraban comportarse como mongólicos y lo sabían. Ese tipo de decisiones son las que siempre quedan fuera del alcance de tus manos. De repente hay un punto en la vida en que decís: "bueno, llegó la hora de convertirme en un estúpido y no me importa", y así sucesivamente con las demás facetas de tu personalidad. Mejor dicho, a la gente decente en Colombia no le importaba vivir entre miserables. Era una sociedad que se había acostumbrado a ver lo excepcional como normal y viceversa.
Pero, Qué mas podías hacer vos? Sólo sentarte a contemplar aquello desde otro país y verlo como una debilidad . No había nada heroico allí. Tampoco nada sano. Todo era más bien algo enfermo (sic). Ahora habías cambiado de nación, de religión y de fronteras (sic) y, a Colombia, y a sus discípulos, había que dejarlos en paz con sus guerras. Los colombianos eran adictos a la mierda, era un país acostumbrado al hedor, y todos adoraban ver el color de la caca al tercer día y que sus semejantes se hundieran en el barro de sus calles malogradas.
Con tal de que sus fachadas lucieran impecables, todo marchaba a las mil maravillas para los cultos en el país de la coca. Allí nada funcionaba, no había semáforos peatonales en las calles; la lluvia tumbaba un árbol y los tipos de las motosierras tenían que venir a picarlo en pedacitos. Un anciano se caía en su bicicleta y tenía que morirse en el pavimento, porque no había ambulancia que viniera a recogerlo. Del mismo modo, a mis amigas, las huelengues, les producía placer que un militar estuviera agrediéndolas constantemente; el sicario era feliz haciendo el tonto entre esos vagos oficializados que son los funcionarios públicos; mi padre, asesinado por mí según la policía, decidió coger monte arriba para acabar de hundirme y de paso desaparecer completamente. Lejos había quedado aquel día en que fuimos a visitarlo A y yo, todavía en ese casco urbano de alguna municipalidad. Ahora habría que tirar trocha con un navegador GPS, para poder dar con su ubicación.
Esa era mi carga sentimental por aquel entonces y tenía que aprender a vivir con ello. En exteriores yo sentía que debía dedicarme a lo mío y el 2003 se consagraba como un gran año. Había conocido mucha gente valiosa para mi discernimiento.
Alguna tarde había merodeado por ahí, liando buenas conversaciones. En aquella oportunidad me había dejado caer por los lados del Festival de Cine de la Havana en New York y me disponía a ver la opera prima de Alejandro Chomsky, un director argentino muy bien referenciado. Compré las boletas. Preparado a entrar, en el lobby me encontré con Jim Jarmusch. Estuvimos charlando por un buen rato. Jim venía a ver la peli de Alejandro. Eran buenos amigos de vieja data. Oye, siento lo de Strummer, le dije. Habían sido cuates. Joe era uno de sus quintaesenciales actores de cabecera.
Está bien, me dijo Jarmusch, hace tiempos que no hablábamos. Luego entramos y Jim se sentó donde siempre lo hacía. En el extremo derecho del vagón central entre las tres últimas filas. Ya antes me lo había encontrado en cinemas subterráneos de dudosa procedencia, siempre viendo documentales políticos e izquierdosos. Esta vez estábamos viendo un buen largometraje hecho en video digital, con una paleta virada al azul. Era la historia de una adolescente y su motoneta por las calles de París. Una trama sin pretenciones, pero que salía adelante. De vez en cuando yo me volteaba y trataba de mirar las reacciones de Jarmusch en la oscuridad. Pero Jim es un tipo poco emocional y amable. No es de los que se quita el sombrero antes de entrar al templo. Por el contrario, aquella tarde conservó su gorra de camionero white trash y hundió sus codos en los brazaletes de la silla. Jim tampoco es de los que se deja impresionar cuando uno de los sacerdotes empieza a comerse el corazón de las doncellas sacrificadas.
En realidad a aquella cinta sólo habíamos ido a verla no más de diez personas. Pero uno de ellos era Jim Jarmusch y supongo que para Alejandro aquello era suficiente. La última película del director norteamericano, Coffee and cigarretes, aún estaba en las carteleras de Mahattan y aquello no parecía despelucar a nadie tampoco. La vida de New York seguía su flujo normal. Brodway conservaba sus ríos de modelitos sacados de Marie Claire Magazine.
Ni siquiera a Jim parecía importarle que su nombre estuviera en la sección "Cines" del Times. Jim simplemente desapareció como un exhalación luego de los créditos finales. A mí me hubiera gustado que se quedara a cumplir protocolos raros en el foro de Chomsky. Pero no lo hizo, y el show tuvo que seguir sin Jim. También hubiera podido pasar por oportunista y tratar de sacarle una entrevista para vender en alguno de los pasquines colombianos venidos a super revistas. Pero no lo hice, ésa no era mi filosofía, si es que acaso tenía una.
Por lo menos, hoy en día me quedan las películas de Jarmusch y la admiración por su cordialidad. Luego de la peli, vino hasta mi silla y se despidió con un gesto de mano. También me deseo buena suerte con El Empeliculado, mi novela, en voz baja para no interrumpir la sección de preguntas a Chomsky. Qué gran lección le dan las celebridades gringas a los mediocres artistas colombianos. Allá en Platanolandia cualquier aparecido adquiere un status de perfil alto de telenovela barata y se creen intocables, como bautizados por un mesías.
Yo, por mi parte, tal vez nunca más vuelva a encontrarme a Jim Jarmusch en las calles de Nueva York. Pero dejo constancia aquí, que un día pasó, y que fue una de las grandes cosas que le pueden suceder a un aspirante de cineasta. Encontrarse a todo tipo de intelectuales de alta envergadura era usual en esa ciudad, pero encontrarse con el grande del cine independiente, el poeta de narración visual en los 90's, era un privilegio que pocos podían contar. Tal vez uno se encuentre a este tipo de directores en un coctel en Cannes ó en Utah y sería lo obvio. De pronto hasta en el Festival de Cine de Cartagena, en su disfraz de superestrella.
Lo que sí es algo extraordinario, es que te encuentres a Jim Jarmusch a las puertas de un teatro, mientras miras los posters promocionales, como si vos y él fueran dos parroquianos del común, en jeanes de veraneo, pantuflas y con nuestras camisetas más agujereadas. Jim y yo, sabíamos que no lo éramos.
De alguna manera, para mí todo se había ido con el huracán, como en la canción de Bunbury. Ya se sabe que escribir es un trabajo peligroso, una bomba marca ACME que al final siempre termina explotando en tu cara, como un agua siendo hervida en el microondas, como la ardilla parada en el cable de la luz. Todas las escalas de valores se habían puesto patas arriba y yo sentía que era el único quien se había quedado a solas en la estación de la clarividencia y quién veía al tren de las pesadillas perderse en la lejanía. El mundo se había vuelto todos-contra-todos, pero con una sonrisa en la boca. Los que habían sido humildes viniéronse a soberbios. Igual, los buenos de otrora, ahora mataban. Los galanes del ayer eran los viejos verdes del hoy.
Quienes alguna vez habían brillado por su sencillez, sacaban las cartas de la ambición y paledecían. Los que se creían ricos también empezaron a actuar como pobres y los pobres como ricos. Al final no eran ni lo uno ni lo otro; eran una masa endeble, un plasta tibia de arcilla bajo el zapato triturador. Lo mismo con los blancos quienes tornasen en negros y los más liberales del siglo 20 en conservadores confesos del siglo 21. También pasaba que te hacías ideas falsas de gente muy cercana con bastante frecuencia.
En el aire estaba escrito: los translucidos de hoy serían los hipócritas de mañana, y los santos del mañana, patanes del ayer. O sea. Las almas se resignaban a moldearse como seres de guerra, más no como guerreros. Así es. A los humanos les fascina que les pongan una venda en los ojos y que los empujen a jugar " PÓNGALE LA COLA AL BURRO", ( luego de haber sido mareados durante horas en la trastienda de las ensoñaciones) . También había muchos a los que les gustaba dar palos de ciego tratando de pegarle a la piñata y otros que sentían un placer casi sexual siendo parte de la audiencia y recibiendo de vez en cuando un porrazo del ciego de turno (sic).
A los amigos que yo había dejado en Colombia les gustaba dejarse ganar por demencias colectivas y regodearse en ese tipo de bandazos. Los que habían sido listos ahora adoraban comportarse como mongólicos y lo sabían. Ese tipo de decisiones son las que siempre quedan fuera del alcance de tus manos. De repente hay un punto en la vida en que decís: "bueno, llegó la hora de convertirme en un estúpido y no me importa", y así sucesivamente con las demás facetas de tu personalidad. Mejor dicho, a la gente decente en Colombia no le importaba vivir entre miserables. Era una sociedad que se había acostumbrado a ver lo excepcional como normal y viceversa.
Pero, Qué mas podías hacer vos? Sólo sentarte a contemplar aquello desde otro país y verlo como una debilidad . No había nada heroico allí. Tampoco nada sano. Todo era más bien algo enfermo (sic). Ahora habías cambiado de nación, de religión y de fronteras (sic) y, a Colombia, y a sus discípulos, había que dejarlos en paz con sus guerras. Los colombianos eran adictos a la mierda, era un país acostumbrado al hedor, y todos adoraban ver el color de la caca al tercer día y que sus semejantes se hundieran en el barro de sus calles malogradas.
Con tal de que sus fachadas lucieran impecables, todo marchaba a las mil maravillas para los cultos en el país de la coca. Allí nada funcionaba, no había semáforos peatonales en las calles; la lluvia tumbaba un árbol y los tipos de las motosierras tenían que venir a picarlo en pedacitos. Un anciano se caía en su bicicleta y tenía que morirse en el pavimento, porque no había ambulancia que viniera a recogerlo. Del mismo modo, a mis amigas, las huelengues, les producía placer que un militar estuviera agrediéndolas constantemente; el sicario era feliz haciendo el tonto entre esos vagos oficializados que son los funcionarios públicos; mi padre, asesinado por mí según la policía, decidió coger monte arriba para acabar de hundirme y de paso desaparecer completamente. Lejos había quedado aquel día en que fuimos a visitarlo A y yo, todavía en ese casco urbano de alguna municipalidad. Ahora habría que tirar trocha con un navegador GPS, para poder dar con su ubicación.
Esa era mi carga sentimental por aquel entonces y tenía que aprender a vivir con ello. En exteriores yo sentía que debía dedicarme a lo mío y el 2003 se consagraba como un gran año. Había conocido mucha gente valiosa para mi discernimiento.
Alguna tarde había merodeado por ahí, liando buenas conversaciones. En aquella oportunidad me había dejado caer por los lados del Festival de Cine de la Havana en New York y me disponía a ver la opera prima de Alejandro Chomsky, un director argentino muy bien referenciado. Compré las boletas. Preparado a entrar, en el lobby me encontré con Jim Jarmusch. Estuvimos charlando por un buen rato. Jim venía a ver la peli de Alejandro. Eran buenos amigos de vieja data. Oye, siento lo de Strummer, le dije. Habían sido cuates. Joe era uno de sus quintaesenciales actores de cabecera.
Está bien, me dijo Jarmusch, hace tiempos que no hablábamos. Luego entramos y Jim se sentó donde siempre lo hacía. En el extremo derecho del vagón central entre las tres últimas filas. Ya antes me lo había encontrado en cinemas subterráneos de dudosa procedencia, siempre viendo documentales políticos e izquierdosos. Esta vez estábamos viendo un buen largometraje hecho en video digital, con una paleta virada al azul. Era la historia de una adolescente y su motoneta por las calles de París. Una trama sin pretenciones, pero que salía adelante. De vez en cuando yo me volteaba y trataba de mirar las reacciones de Jarmusch en la oscuridad. Pero Jim es un tipo poco emocional y amable. No es de los que se quita el sombrero antes de entrar al templo. Por el contrario, aquella tarde conservó su gorra de camionero white trash y hundió sus codos en los brazaletes de la silla. Jim tampoco es de los que se deja impresionar cuando uno de los sacerdotes empieza a comerse el corazón de las doncellas sacrificadas.
En realidad a aquella cinta sólo habíamos ido a verla no más de diez personas. Pero uno de ellos era Jim Jarmusch y supongo que para Alejandro aquello era suficiente. La última película del director norteamericano, Coffee and cigarretes, aún estaba en las carteleras de Mahattan y aquello no parecía despelucar a nadie tampoco. La vida de New York seguía su flujo normal. Brodway conservaba sus ríos de modelitos sacados de Marie Claire Magazine.
Ni siquiera a Jim parecía importarle que su nombre estuviera en la sección "Cines" del Times. Jim simplemente desapareció como un exhalación luego de los créditos finales. A mí me hubiera gustado que se quedara a cumplir protocolos raros en el foro de Chomsky. Pero no lo hizo, y el show tuvo que seguir sin Jim. También hubiera podido pasar por oportunista y tratar de sacarle una entrevista para vender en alguno de los pasquines colombianos venidos a super revistas. Pero no lo hice, ésa no era mi filosofía, si es que acaso tenía una.
Por lo menos, hoy en día me quedan las películas de Jarmusch y la admiración por su cordialidad. Luego de la peli, vino hasta mi silla y se despidió con un gesto de mano. También me deseo buena suerte con El Empeliculado, mi novela, en voz baja para no interrumpir la sección de preguntas a Chomsky. Qué gran lección le dan las celebridades gringas a los mediocres artistas colombianos. Allá en Platanolandia cualquier aparecido adquiere un status de perfil alto de telenovela barata y se creen intocables, como bautizados por un mesías.
Yo, por mi parte, tal vez nunca más vuelva a encontrarme a Jim Jarmusch en las calles de Nueva York. Pero dejo constancia aquí, que un día pasó, y que fue una de las grandes cosas que le pueden suceder a un aspirante de cineasta. Encontrarse a todo tipo de intelectuales de alta envergadura era usual en esa ciudad, pero encontrarse con el grande del cine independiente, el poeta de narración visual en los 90's, era un privilegio que pocos podían contar. Tal vez uno se encuentre a este tipo de directores en un coctel en Cannes ó en Utah y sería lo obvio. De pronto hasta en el Festival de Cine de Cartagena, en su disfraz de superestrella.
Lo que sí es algo extraordinario, es que te encuentres a Jim Jarmusch a las puertas de un teatro, mientras miras los posters promocionales, como si vos y él fueran dos parroquianos del común, en jeanes de veraneo, pantuflas y con nuestras camisetas más agujereadas. Jim y yo, sabíamos que no lo éramos.
En esta nota: Periodico Ciudad Viva (notas), Salón Nacional Artistas Cali (notas), Saudó La Película (notas), Luz Angela Mejia (notas), Anonimo Nadie (notas), Paula Diez (notas), Cinelibertad Arte Audiovisual (notas), Mauricio Guerra Peña (notas), Lina María Gómez (notas), Ricardo Garcia (notas), Ka Kawak (notas), Felipe Restrepo (notas), Juan Esteban López Gallego (notas), Felipe Paris (notas), El Amante Musica (notas), Rana Berden (notas), Robinson Pineda Yartes (notas), Diana Jaramillo (notas), Carolina Gomez Villegas (notas), Revista Toscana M (notas), Diana Cristina, Hernando Urriago Benítez (notas), Cesar Maldonado Sanin (notas), Angela Yepes (notas), Carlos Giraldo (notas), Alejandro Ovalle (notas), Ana Isabel Lopera (notas), Carolina García, Cineplex Colombia (notas), El Bodegón (notas)
Una nube de Windex evaporado recorría América. Aparte de ir a conciertos, también había montones de cosas que podías hacer en New York, sin necesidad de gastarte un peny partido por la mitad. Bien podías ir a las galerías de Chelsea, a tomar mal vino gratuito y a hablar con nenas exitosamente pseudo-intelectuales, tanto como podías dejarte caer por la librerías de Manhattan, para cumplir con uno de estos rituales qué-hay-de-nuevo-viejo-.
En lo personal, me encantaba pasear por las calles de Queens al tanto que echaba un vistazo a los montones de iglesias pertenecientes a las distintas religiones. A veces, algunas iglesias eran tan extrañas que no alcanzabas a descifrar su arquitectura y escasamente podías leer en su entrada a qué culto pertenecían. Allí podías encontrar fácilmente a un templo budista compartiendo vecindario con una mezquita o con una sinagoga, en el mismo vecindario. En cuanto a lo que leías en las librerías, no sabías qué tipo de conclusiones sacar. Casi todos los nuevos lanzamientos anglos se dedicaban a tratar temáticas típicamente americanas. O sea. Te la pasabas leyendo semblanzas de cómo los norteamericanos gastaban media vida tumbados frente al televisor, o practicando rituales de consumo, los cuales ya habían sido sistemáticamente especializados. Muchos de los libros más exitosos se parecían al estado de ánimo imperante alrededor: lacónicos y prácticos, aunque también el exotismo transcontinental se configuraba como tópico de primer orden.
Por eso, no era nada raro que yo hubiera empezado por trazar la semblanza de un teleadicto en las primeras páginas de El Empeliculado. También traté de poner todo lo que escuchaba en labios de la gente que me rodeaba. Muchos hispanos tenían su propia versión de los colombianos y aquello me impactaba demasiado. Cuando un colombiano entraba nuevo a un puesto de trabajo, los antiguos se decían entre sí: "hay que tener cuidado, es Colombiano". Cada vez que escuchaba hablar sobre la supuesta naturaleza de nosotros, los "colombiches", mi cerebro de narrador entraba en un especie de encaprichamiento y no veía la hora de llegar a casa para ponerme en situación. De hecho, yo también era uno de aquellos white trash que se la pasaba viendo televisión. No podía hacérseme difícil escribir sobre ello.
En los canales locales no se cansaban de pasar especiales de nuevas bandas como los Strokes y materiales de otros artistas que ya habían partido como Joe Strummer. Vos pasabas el canal y te encontrabas con fanáticos de todos los pelambres. En el canal comunitario de Queens era muy popular un judío que salía con extravagantes sombreros y lentes para el sol. A veces aparecía solo y a veces acompañado por otro judío igualmente extrovertido a él. Eran simpáticos, pero por lo general se dejaban ganar por el sentimentalismo estacional de la histeria política. Aquel par siempre terminaban lanzando consejos para el señor Bush en cuanto a nuevas legislaciones en contra de la comunidad árabe.
La configuración climática de la época de verdad que era agobiante. Era cierto que el viento de la historia había pasado soplándonos la cara, pero qué más podías hacer vos. Sólo sacar la cabeza por la ventana y dejar que te peinara las pestañas y relajarte y tratar de moverte en dirección fast forward. Ni el más obcecado podría mirar ya con buenos ojos viejas ideologías convertidas en leña para el fuego.
De todos modos, nada de aquello estaba tampoco impreso en el chip de las nuevas generaciones. Para mí tenía más validez cualquier lectura de un Tarot televisado, que hasta el más estructurado discurso marxista del mundo. Me atrevo a decir que para todos era igual. La tierra había girado y no había nada que alguien pudiera hacer. A veces era mejor dejar el televisor todo el día en el canal POP, CULTURE AND TV. Allí aparecía una inglesa bastante enamoradora que se la pasaba cocinando exquisitos platos de niña-bien-recién-salida-de
Aquel día estaba bastante cansado de estar escribiendo de corrido en las últimas doce horas. Quizás había empezado muy tarde el día anterior y había seguido de largo toda la madrugada hasta el amanecer, y luego hasta el atardecer siguientes. A veces dormía todo el día y mi jornada laboral frente al computador empezaba tipo 8 de la noche hasta las 10 o 11 del otro día. Estaba muy entusiasmado escribiendo El Empeliculado. Aquella fue una novela que me desordenó por completo mi reloj biológico. No había distinción entre la luz y la oscuridad para mí. Por fortuna en aquel vecindario había un buen restaurante en el que podías desayunar a las diez de la noche después de haberte quedado dormido a las cuatro de la tarde. Se trataba de un diner con bastante trayectoria en la calle 46 y Queens Boulevard, a la salida de la estación del subterráneo. Su propietario era un inglés que cambiaba constantemente de camareras, pues su fuerte eran las ventas nocturnas y las propinas no eran muy abundantes. Rumanas, sicilianas, irlandesas y hasta mujeres de la antigua Yugoeslavia podían estar sirviéndote allí. La mayoría manifestaban no querer regresar a esos países que habían mutado en naciones difusas y se mostraban bastante admirativas al saber que yo estaba escribiendo una novela. A ellas podías pedirle a cualquier hora un omellete y entonces el cocinero se ponía en acción en frente tuyo y veías los huevos crepitar al lado de las papas. Minutos después tenías un jugoso plato de tocineta, jamón queso, papas aplastadas y huevos en forma de tortilla frente a tus narices. El café corría también sin tacañerías. Podías tomarte las tazas que te fueran necesarias.
Tampoco yo sabía quién era el que estaba escribiendo en mis páginas en blanco. A veces sentía que adoptaba las palabras de un sicario colombiano (es un pleonasmo, lo sé) o de un albañil hondureño o de un taxista hindú, pero raramente sentía que era yo quien dominaba la obra. Tampoco podría detenerme a aventurar supercherías concernientes a fuerzas superiores o voces desde el infra-mundo. EL EMPELICULADO simplemente expresaba un remanente de inconsciente colectivo, el cual se descolgaba entre las paredes de viejas conversaciones escuchadas en el día a día.
Apagué la tele y me puse a leer el periódico. Salí un rato a la calle y estuve un poco extasiado con el espectáculo del anochecer. Cielos incendiados sobre el Empire State y esas cosas: dummies gigantescos de Home Depot flotando a la distancia, palomas aterrizando sobre las vías del tren. Compré un café e hice un par de llamadas telefónicas. En ocasiones llamaba a la patria para escuchar las mismas pamplinas sobre mi padre muerto. El tema de moda, a través de la línea telefónica, también era el misterioso apagón en toda la ciudad. Las especulaciones iban de la A hasta la Z. La electricidad nos había fallado un par de días atrás y el calor nos había hecho desvelar y nadie aún tenía respuestas.
A mí, todo aquello me resbalaba. Me puse a leer el periódico de nuevo, sentado en las bancas de la estación 40, mientras esperaba el tren. Esperaba que me llevara a algún sitio interesante. Sabía lo que me esperaba si me montaba allí. Tal vez un grupo de negros iban a estar gritando entre los vagones. Me encantaba aquello. La raza negra en aquel país sentía que se había ganado con sangre su derecho a gritar y lo defendían a toda costa. Les gustaba gritar y qué. De alguna manera aquello provocaba la envidia y exaperación de la gente blanca, pero los negros no se detenían en Nueva York. Sabían escuchar sus músicas a todo volumen y eso estaba muy, pero muy bien.
Raising Victor Vargas era proyectada en el East Village con muchos comentarios positivos. Era una película newyorkina como la que más. Una historia que palpitaba de calle sobre la experiencia dominicana en el downtown. No había dudas sobre ello. La unanimidad era absoluta. CRIANDO A VICTOR VARGAS le gustó a todo el mundo. Aquella noche también se presentaba LA CUMBIAMBA. El lugar era este bar under llamado Niagara. Quedaba exactamente en los perímetros del Alphabet City, en la novena con Avenida A. La noche me esperaba. Se abría ante mis pies. Salí del metro y me fui silbando NOCHE EN DOWNTOWN. La sed era mi única compañía.
En lo personal, me encantaba pasear por las calles de Queens al tanto que echaba un vistazo a los montones de iglesias pertenecientes a las distintas religiones. A veces, algunas iglesias eran tan extrañas que no alcanzabas a descifrar su arquitectura y escasamente podías leer en su entrada a qué culto pertenecían. Allí podías encontrar fácilmente a un templo budista compartiendo vecindario con una mezquita o con una sinagoga, en el mismo vecindario. En cuanto a lo que leías en las librerías, no sabías qué tipo de conclusiones sacar. Casi todos los nuevos lanzamientos anglos se dedicaban a tratar temáticas típicamente americanas. O sea. Te la pasabas leyendo semblanzas de cómo los norteamericanos gastaban media vida tumbados frente al televisor, o practicando rituales de consumo, los cuales ya habían sido sistemáticamente especializados. Muchos de los libros más exitosos se parecían al estado de ánimo imperante alrededor: lacónicos y prácticos, aunque también el exotismo transcontinental se configuraba como tópico de primer orden.
Por eso, no era nada raro que yo hubiera empezado por trazar la semblanza de un teleadicto en las primeras páginas de El Empeliculado. También traté de poner todo lo que escuchaba en labios de la gente que me rodeaba. Muchos hispanos tenían su propia versión de los colombianos y aquello me impactaba demasiado. Cuando un colombiano entraba nuevo a un puesto de trabajo, los antiguos se decían entre sí: "hay que tener cuidado, es Colombiano". Cada vez que escuchaba hablar sobre la supuesta naturaleza de nosotros, los "colombiches", mi cerebro de narrador entraba en un especie de encaprichamiento y no veía la hora de llegar a casa para ponerme en situación. De hecho, yo también era uno de aquellos white trash que se la pasaba viendo televisión. No podía hacérseme difícil escribir sobre ello.
En los canales locales no se cansaban de pasar especiales de nuevas bandas como los Strokes y materiales de otros artistas que ya habían partido como Joe Strummer. Vos pasabas el canal y te encontrabas con fanáticos de todos los pelambres. En el canal comunitario de Queens era muy popular un judío que salía con extravagantes sombreros y lentes para el sol. A veces aparecía solo y a veces acompañado por otro judío igualmente extrovertido a él. Eran simpáticos, pero por lo general se dejaban ganar por el sentimentalismo estacional de la histeria política. Aquel par siempre terminaban lanzando consejos para el señor Bush en cuanto a nuevas legislaciones en contra de la comunidad árabe.
La configuración climática de la época de verdad que era agobiante. Era cierto que el viento de la historia había pasado soplándonos la cara, pero qué más podías hacer vos. Sólo sacar la cabeza por la ventana y dejar que te peinara las pestañas y relajarte y tratar de moverte en dirección fast forward. Ni el más obcecado podría mirar ya con buenos ojos viejas ideologías convertidas en leña para el fuego.
De todos modos, nada de aquello estaba tampoco impreso en el chip de las nuevas generaciones. Para mí tenía más validez cualquier lectura de un Tarot televisado, que hasta el más estructurado discurso marxista del mundo. Me atrevo a decir que para todos era igual. La tierra había girado y no había nada que alguien pudiera hacer. A veces era mejor dejar el televisor todo el día en el canal POP, CULTURE AND TV. Allí aparecía una inglesa bastante enamoradora que se la pasaba cocinando exquisitos platos de niña-bien-recién-salida-de
Aquel día estaba bastante cansado de estar escribiendo de corrido en las últimas doce horas. Quizás había empezado muy tarde el día anterior y había seguido de largo toda la madrugada hasta el amanecer, y luego hasta el atardecer siguientes. A veces dormía todo el día y mi jornada laboral frente al computador empezaba tipo 8 de la noche hasta las 10 o 11 del otro día. Estaba muy entusiasmado escribiendo El Empeliculado. Aquella fue una novela que me desordenó por completo mi reloj biológico. No había distinción entre la luz y la oscuridad para mí. Por fortuna en aquel vecindario había un buen restaurante en el que podías desayunar a las diez de la noche después de haberte quedado dormido a las cuatro de la tarde. Se trataba de un diner con bastante trayectoria en la calle 46 y Queens Boulevard, a la salida de la estación del subterráneo. Su propietario era un inglés que cambiaba constantemente de camareras, pues su fuerte eran las ventas nocturnas y las propinas no eran muy abundantes. Rumanas, sicilianas, irlandesas y hasta mujeres de la antigua Yugoeslavia podían estar sirviéndote allí. La mayoría manifestaban no querer regresar a esos países que habían mutado en naciones difusas y se mostraban bastante admirativas al saber que yo estaba escribiendo una novela. A ellas podías pedirle a cualquier hora un omellete y entonces el cocinero se ponía en acción en frente tuyo y veías los huevos crepitar al lado de las papas. Minutos después tenías un jugoso plato de tocineta, jamón queso, papas aplastadas y huevos en forma de tortilla frente a tus narices. El café corría también sin tacañerías. Podías tomarte las tazas que te fueran necesarias.
Tampoco yo sabía quién era el que estaba escribiendo en mis páginas en blanco. A veces sentía que adoptaba las palabras de un sicario colombiano (es un pleonasmo, lo sé) o de un albañil hondureño o de un taxista hindú, pero raramente sentía que era yo quien dominaba la obra. Tampoco podría detenerme a aventurar supercherías concernientes a fuerzas superiores o voces desde el infra-mundo. EL EMPELICULADO simplemente expresaba un remanente de inconsciente colectivo, el cual se descolgaba entre las paredes de viejas conversaciones escuchadas en el día a día.
Apagué la tele y me puse a leer el periódico. Salí un rato a la calle y estuve un poco extasiado con el espectáculo del anochecer. Cielos incendiados sobre el Empire State y esas cosas: dummies gigantescos de Home Depot flotando a la distancia, palomas aterrizando sobre las vías del tren. Compré un café e hice un par de llamadas telefónicas. En ocasiones llamaba a la patria para escuchar las mismas pamplinas sobre mi padre muerto. El tema de moda, a través de la línea telefónica, también era el misterioso apagón en toda la ciudad. Las especulaciones iban de la A hasta la Z. La electricidad nos había fallado un par de días atrás y el calor nos había hecho desvelar y nadie aún tenía respuestas.
A mí, todo aquello me resbalaba. Me puse a leer el periódico de nuevo, sentado en las bancas de la estación 40, mientras esperaba el tren. Esperaba que me llevara a algún sitio interesante. Sabía lo que me esperaba si me montaba allí. Tal vez un grupo de negros iban a estar gritando entre los vagones. Me encantaba aquello. La raza negra en aquel país sentía que se había ganado con sangre su derecho a gritar y lo defendían a toda costa. Les gustaba gritar y qué. De alguna manera aquello provocaba la envidia y exaperación de la gente blanca, pero los negros no se detenían en Nueva York. Sabían escuchar sus músicas a todo volumen y eso estaba muy, pero muy bien.
Raising Victor Vargas era proyectada en el East Village con muchos comentarios positivos. Era una película newyorkina como la que más. Una historia que palpitaba de calle sobre la experiencia dominicana en el downtown. No había dudas sobre ello. La unanimidad era absoluta. CRIANDO A VICTOR VARGAS le gustó a todo el mundo. Aquella noche también se presentaba LA CUMBIAMBA. El lugar era este bar under llamado Niagara. Quedaba exactamente en los perímetros del Alphabet City, en la novena con Avenida A. La noche me esperaba. Se abría ante mis pies. Salí del metro y me fui silbando NOCHE EN DOWNTOWN. La sed era mi única compañía.
En esta nota: Ernesto Correa (notas), Diana Kuellar (notas), Marcela Rincón (notas), Gabriel Jaime Caro, Federico Uribe (notas), El Diván Rojo (notas), Wania Jimenez (notas), Programa Egresados Udea (notas), Martin Vejarano (notas), Oscar Torres (notas), Flpaz Libertad (notas), Hernando Urriago Benítez (notas), Santiago Caicedo (notas), Mario Morenza (notas), Daniel Bonilla (notas), Cati Arango Correa (notas), La Agencia (notas), Juan Gonzalo Benitez (notas), Gloria Díez (notas), Clemencia Botero (notas), Johanna Lopez (notas), Yaneth Guerrero Correa (notas), Clara Arroyave (notas), Gabriel Isaza (notas), RandomHouse Mondadori (notas), Olga Cecilia Soto Covo (notas), Estefania Gaviria (notas), Wilson Diaz (notas), Omar Felipe Becerra Ocampo (notas), Monica Velez Valero (notas)
Mi siguiente trabajo fue en el Astoria Times. Un periódico griego de Queens, de tiraje discreto. De alguna manera yo estaba harto de limpiar los apartamentos del Ground Zero y de robar compulsivamente. Aquellas dos labores eran consustanciales al momento histórico post atack. Robar y limpiar. El negocio funcionaba de la siguiente manera. Las grandes compañías de limpieza serruchaban sus contratos con las aseguradoras de las Torres Gémelas y alrededores. Simple. Del mismo modo, las pequeñas compañías de limpieza tenían que serruchar ganancias con las aseguradoras que las subcontrataban, por cada contrato adjudicado en la zona de desastre. Y estamos hablando de grandes, grandes, grandiosos contratos. Entonces, es ahí donde aparecemos nosotros. Unos cuantos latinos que habíamos ido a lavar platos a Estados Unidos. Éramos la última pieza de un engranaje siniestro que movió millones y millones de dólares. O sea. Hablamos de los millones capitalizados por otra mafia más en New York. Nosotros hacíamos el trabajo sucio y ellos obtenían ganancias astronómicas. Por supuesto que aquellos inmigrantes latinoamericanos también estaban enterados y alertas ante esta situación. Todo el mundo se estaba llenando los bolsillos con la caída de las Torres, menos nosotros. Así que teníamos que cobrárnoslas por nuestra propia cuenta. Por demás, la mayoría de colombianos éramos sobrevivientes de la crisis del 98 y nos sentíamos en la obligación de mandar remesas a nuestra amada patria. Mejor dicho; nos sentíamos en la obligación de apagar aquel incendio que una clase empresarial nunca pudo sofocar, por estar patrocinando grupos al margen de la ley, y por estar posicionando a Shakira y a Juanes en el escenario internacional.
Total, empezamos a robar desaforadamente. Otra taza de mierda criolla se había desbordado a finales del 2003, en el imperio. La mayoría de quienes trabajamos, en ese momento y lugar históricos, nos dedicamos a meter goles compulsivamente. Ahora entiendo por qué la gente de estratos altos en Colombia es tan prevenida con las muchachas del servicio. Muchos de ellos temen que les hagan lo que ellos hacían en Estados Unidos. O sea. Robar mientras se limpia. Ya lo decía el viejo y conocido refrán: ¨el ladrón juzga por su condición¨. Esa gente que se dedicaba a trastearse relojes, anillos, computadores portátiles y celulares, por lo general tenían propiedades en el país de la cocaína y algún día pensaban volver allí, para disfrutar del fruto de sus esfuerzos.
Bueno, ahora yo tenía este trabajo en el periódico. No me vería obligado a contagiarme con esos patrones de conducta colectivos, bastante provocativos como endémicos. De alguna manera estaba cansado de ser todos los días un recolector de algodón, quien llegaba exhausto a casa y se ponía a tocar un blues. El invierno entraba con toda su imponencia. Los árboles sepultaban las aceras con sus rojos océanos otoñales. Mucha gente se encargaba de darle ambiente al lugar. Entre ellos, el Gran Combo de Puerto Rico, el cual resonaba en todas la calles de la Gran Manzana con su canción ¨Me Liberé¨. También John Pizarelli y Robert Cray pululaban por ahí, revoloteando en los bares del Greenwich Village. Diablos, quería volver a ver a Cray. Era un chamán. Se había ganado cinco Gramofonitos y le había salvado la vida al blues. Lo había visto una vez en el Lennox y otra en el B.B. King, pero quería hacerlo por tercera vez. Norah Jones también estaba bien, pero no sabías a ciencia cierta si era pop o jazz. Era una cantante que te llenaba de incertidumbre, pero su álbum estaba sonando en todas partes. Del mismo modo, Gus Gus, Gotan Project, Barry Adamson, Sidesteper, Macy Gray y John Mayer decían ¨hola¨ al nuevo milenio. Six Feet Under empezaba una nueva temporada. Alberto Fuguet hacía lo propio con su novela POR FAVOR REBOBINAR en bibliotecas y librerías.
Me dediqué a estudiar la obra del chileno. Hablaba mucho de cine. Sentía que me encantaba y que se parecía mucho a lo que yo quería decir. Pero indudablemente nuestros enfoques eran diferentes. Se notaba que Fuguet escribía para otros escritores y para otros cineastas y que le gustaba regodearse en ámbitos así. Nunca he entendido eso. Que los escritores desarrollen una compulsiva necesidad de comunicarse con otros escritores, o sea, con sus semejantes como si fueran animales de cautiverio. A mí me sucedía lo contrario. Entre más conocía a otros escritores, o cineastas, más tendía a evitarlos. Yo no quería escribir para el deleite de otros artistas ni soñaba con amistades creativas. No me eran del todo confiables. Me veía demasiado reflejado en sus mecanismos. Yo quería escribir ficción para que me leyera gente distinta a mí y quería cosechar lectores anónimos, que no manifestaran necesariamente esas imperiosas compulsiones de expresarse. Ahora entendía esa fascinación de los escritores por otros escritores reticentes a las entrevistas. No los veían como una amenaza. No competían con ellos. No invadían ese pedazo de estrado que querían conservar para ellos solos. Ingenuamente, creías que la gente ordinaria, normal, como la que trabajaba con vos limpiando baños, algún día se animaría a leer por lo menos e’mails.
Yo estaba harto de los artistas sensitivos; venía huyendo de ellos, y lo último que quería, era escribir para que me leyeran mis colegas. Alberto Fuguet sí. Venía de uno de esos campus de escritores que se inventan los gringos para alimentar el mercado editorial interno, y toda su lucha iba encaminada a ganar la aprobación del mundillo. De alguna manera la obtuvo. Logró que lo leyeran los gringos, y los agringados, y acaso una buena porción de los clasemedieros latinoamericanos más aburguesados del exilio.
Pero el tiempo me daría la razón. Hoy en día Albertico es uno de los lagartos más coluos' que recorre los lobbies internacionales, en busca de reconocimiento social, como si hubiera cometido alguna fechoría o algo así. La energía que se debería estar gastando en la pluma, ahora se pasaba desperdiciándola en relaciones públicas. Eso hizo que nunca pudiera superarse a sí mismo para escribir algo mejor que su segunda novela. Su primera novela Sobredosis, está bien. Y su libro de cuentos también. Pero no deja de ser un escritor desfasado. Ni de aquí ni de allá. Hoy todos sus lectores nos preguntamos, Por qué no costea sus propias pelis si es tan high class como dice ser? Fuguet, como buen escritor, era solamente un prestidigitador k te ponía a fantasear, un poco, con cierta manera de hablar.
Yo no quería eso. Así que me puse a escribir una novela como POR FAVOR REBOBINAR. Me metí en el rol y forcé un estilo como si me estuviera dirigiendo al gremio de camioneros colombianos. Quizá quería hacer una novela que a mí me hubiera gustado leer si no hubiera ido a la universidad. No lo sé. Tal vez debí de hacerlo de otra forma. Pero aquello fue lo que me salió. Una suerte de literatura social que se pareciera más al canto folklórico. Acaso una suerte de relato juglar que representara a los colombianos desde el escenario en el que yo me encontraba parado. Tampoco quería contar historias tipo Victor Gaviria. Las novelas de García Márquez eran tema aparte. Estaban hechas para complacer a Álvaro Mutis y demás poetas con pedigrí, y para el deleite de las estructuras de poder.
Yo quería escribir una novela que no beneficiara a nadie. Eso es todo. Una novela sin complacencias que se dejara leer por la masa. Tampoco quería escribir una especie de himno cuando-las-vacas-desfilan-
De ese modo nacería EL EMPELICULADO. Una novela que iba a escribirse por una mano oscura sin poder. La situación con ¨ESCRITO EN LA NIEVE¨ me había dejado exhausto. Quería alejarme de todo lo que representaba ese laboratorio dadaista. El punto de partida para EL EMPELICULADO había sido una imagen que me traía obsesionado desde Medellín. Se trataba de una soleada mañana en el Parque Bolívar, cuando había visto al protagonista de La Vírgen de los Sicarios. Al menor. Había participado en el elenco protagonista, había dado entrevistas, había salido en la prensa, pero allí estaba de nuevo. En el mismo lugar de donde lo había sacado Barbet Schroeder. De la calle. Quizá estaba vendiendo droga. No lo sabía a ciencia cierta. Pero la imagen de ese muchacho, vagando por los parques, me perturbó profundamente. ¿De qué le había servido trabajar en el cine? Era una pregunta que también a mí me concernía.
Mantuve aquella imagen en la cabeza y con ella me puse a escribir El Empeliculado. Era una historia que ya tenía profundamente digerida. La fábula de un tipo que se encuentra con el cine accidentalmente y por ese hoyo negro se le va toda su vida. Como escritor, yo también quería recuperar algo de aquel espíritu rural con el que había escrito mis primeros guiones en Colombia. Ahora no estaba dispuesto a ceder ante el paso avasallante de los urbanos. Lejos habían quedado esas historias de extraterrestres visitando la tierra para tomarse una foto con la Casa Blanca al fondo.
Mientras tanto, escribía por encargo para el Astoria Times. Fue la única temporada en que el ¨Astoria¨ tuvo una separata en español. Yo podía publicar lo que se me diese la gana, pues ninguno de mis compañeros entendía mi idioma, ni siquiera el director que me había contratado. Sólo los latinos de Queens. Empecé haciendo reseñas culturales, pero terminé opinando y legitimando a unos pocos artistas hispanos. A otros tiraba a hacerles sugerencias de los rumbos a seguir. Me sentía amo y señor de la verdad estética, lo cual no es más que otra forma de las materializaciones que pueda tener el ridículo en la república independiente de la creatividad. Dos o tres gatos, que me escribían vía correo electrónico, me ayudaban a plantar truchas en ese charco de Clorox que eran mis pulsiones de comentarista. Já. Qué estúpido me veo a la distancia. Me hacía el modesto, ¿viste?, así, como si fuera el más humilde, ¿viste?, como si fuera un líder juvenil escribiendo la catequesis en una hojita parroquial. Terminé, pues, usando una columna para convertirme en lo que siempre había evitado. O sea. Uno de esos tipos de los que siempre hay que sospechar. De esos que se la pasan haciéndose propaganda públicamente de lo buena gente, aperturistas y cordiales que son. Así, tipo Hitler, ¿viste?, nunca bebo, nunca fumo, soy un tipo correcto. O sea. Terminé convertido en una de esas aguas mansas.
Total, lo dejé. Acaso ¿qué me creía? Había aprendido a poner una tilde y a correr dos comas y ya me creía con el derecho de banderiar públicamente a las personas que trabajan duro para lograrlo, o para curarse. Sin embargo, la masa, la cual no es poco estúpida, me creyó. Todos mis buzones volvieron a colapsar. La línea telefónica de casa infartó. Sin quererlo, de nuevo me había convertido en una figura religiosa de alto estatus, una especie de brujo yerbatero que publicaba comentarios para un público hispano en Estados Unidos. Tres o cuatro vendedores de documentos falsos también empezaron a frecuentar el techo de la casa donde yo había rentado una habitación. Cada noche los escuchaba haciendo juerga sobre mi cabeza, a costa de mis columnas. Cada tiraje del Astoria Times se convertía en una locura mestiza. Con esa farsa alcancé a pagarme la renta por unos cuantos meses, hasta que llegó el mes de noviembre. Época en que la ciudad se había llenado de guirnaldas y de gruesos abrigos y de guantes y de gorros de lana para el frío. Entonces, también lo deje. Una chamba de menos, una de más. Qué más daba. No quería pasar mi navidad haciendo el oso como comentarista de arte.
La rutina de la gente de Nueva York se mitigaba trabajando sagradamente. Por las tardes veías a los trenes escupiendo multitudes de personas en las estaciones. Miles de obreros regresando a casa, con ganas de pegarse una ducha y tirarse frente al televisor. También vos podías irte a pasear por Brodway, ver vitrinas, oler el espíritu de la navidad y pensar qué regalos ibas a comprar o qué estrategia ibas a tomar para no pasarla tan solo el día de acción de gracias. Yo por fortuna no lo estaba. Pero me gustaba estarlo. Me había enamorado de una colombiana en un concierto de Charly García y, a un nivel platónico, aquella traga estaba muy bien. A veces entraba a comprar un café un viernes en la noche y veía los Dunking Donuts atestados de gente solitaria. Entonces me replanteaba mis predilecciones por la soledad. No había espectáculo más deprimente que ver una diner lleno de gente sola, un 24 de diciembre a las 7 de la noche. Todos comiéndose una hamburguesa y una porción de papas fritas. Cuando abría los ojos y veía eso, de inmediato yo me iba corriendo hasta un deli store, compraba una paca de cervezas, una tarjeta para llamar y llamaba telefónicamente a la colombiana que me había gustado. Muy pocas veces tenía fortuna y muchas no. Pero para mí era suficiente que la había conocido. Aparte de mi novia oficial, yo tenía dos o tres suplentes en la banca, para reponer a la titular cuando ésta se me lesionaba. Eran días muy promiscuos. Lo fueron y no desdeño de tanta diversión. Sin embargo me había enamorado de la colombiana, una caleñita deliciosa que casi no veía.
Aquel día me levanté tarde. Yo vivía en este cuarto rentado a una familia de ecuatorianos. Lo primero que hice fue prender un porro y hacerme un pase con una cocaína que me había vendido un portorro. La madrugada anterior había visto su extraño Dodge parqueado en frente de casa. Me acerqué a su ventanilla y le pregunté por coca. Quería probar cómo era la blanca en USA. Quizá no debí hacerlo. La coca en este país es una mala experiencia. Sabe a todo, menos a la golosina que se consigue en las calles colombianas. El portorro me había invitado a pasar a su auto de las degustaciones, después de hacerme demostrarle que yo no era un policía, y entonces allí estaba yo, 12 horas después. Defenestrando de la coca gringa. En cambio su marihuana hydro no estaba mal, pero era cara. En aquellos días me fascinaba desayunar con una cerveza o un whisky o con un porro.
Otra vez se hacía tarde en Nueva York. Una de las ecuatorianas golpeó la puerta y me ofreció un poco de curí. Ella me dijo que estaban preocupados por toda esa gente que se arremolinaba en la puerta a preguntar por el periodista del Astoria Times. Uno de ellos decía ser representante del Show de Oprah. Yo le di las gracias y cerré la puerta. Escribí por una par de horas y luego me fui a pasear un rato por la ciudad. Caminé un rato por el barrio de Run DMC, esos projects del Queensboro Bridge, y luego tomé un tren hacia la isla. Debía conseguirme otro trabajo. Lo del Astoria Times no estaba dando resultado. Al final no fui a ver a Robert Cray ni a Nohra Johns. Terminé con unas ex compañeras de Colombia, visitando un bar de blanquitos. Fue una mala noche. Mis ex estaban desesperadas por cazar un norteamericano, pero se mostraban avergonzadas y ansiosas. Yo trataba de ayudarles, pero no entendía por qué lucían tan acomplejadas. De todos modos habían ido a una universidad y eran profesionales y tenían dos ojos y cagaban igual que el resto de los mortales.
Pero ellas eran así. Eran ese tipo de latinoamericanas que descreen de su propia sombra en el espejo. Yo traté de relajarme con la pendejada de mis compatriotas y me dediqué a ponerles tema a las gringuitas del lugar. Todas eran muy amables y bebían martinis. Yo compré una ronda de Long Island Iced Tea y todas me lo agradecieron. También pedí cubas-libres para los gringos que tanto les gustaban a mis amigas colombianas. Una de las gringas se emborrachó y empezó a abrazarme y bailarme una suerte de striptease, con apenas conocerme. Yo estuve allí tentado, bajo la mirada vigilante de las colombianas. Luego bebí más cervezas y screw drivers y gin-tonics y me puse mejor. Al final, no me acuerdo ni cómo salí de allí, pero al día siguiente estaba otra vez frente a la hoja en blanco: ESCRITO EN LA NIEVE, una novela supuestamente terminada, estaba necesitando de otro capítulo.
Total, empezamos a robar desaforadamente. Otra taza de mierda criolla se había desbordado a finales del 2003, en el imperio. La mayoría de quienes trabajamos, en ese momento y lugar históricos, nos dedicamos a meter goles compulsivamente. Ahora entiendo por qué la gente de estratos altos en Colombia es tan prevenida con las muchachas del servicio. Muchos de ellos temen que les hagan lo que ellos hacían en Estados Unidos. O sea. Robar mientras se limpia. Ya lo decía el viejo y conocido refrán: ¨el ladrón juzga por su condición¨. Esa gente que se dedicaba a trastearse relojes, anillos, computadores portátiles y celulares, por lo general tenían propiedades en el país de la cocaína y algún día pensaban volver allí, para disfrutar del fruto de sus esfuerzos.
Bueno, ahora yo tenía este trabajo en el periódico. No me vería obligado a contagiarme con esos patrones de conducta colectivos, bastante provocativos como endémicos. De alguna manera estaba cansado de ser todos los días un recolector de algodón, quien llegaba exhausto a casa y se ponía a tocar un blues. El invierno entraba con toda su imponencia. Los árboles sepultaban las aceras con sus rojos océanos otoñales. Mucha gente se encargaba de darle ambiente al lugar. Entre ellos, el Gran Combo de Puerto Rico, el cual resonaba en todas la calles de la Gran Manzana con su canción ¨Me Liberé¨. También John Pizarelli y Robert Cray pululaban por ahí, revoloteando en los bares del Greenwich Village. Diablos, quería volver a ver a Cray. Era un chamán. Se había ganado cinco Gramofonitos y le había salvado la vida al blues. Lo había visto una vez en el Lennox y otra en el B.B. King, pero quería hacerlo por tercera vez. Norah Jones también estaba bien, pero no sabías a ciencia cierta si era pop o jazz. Era una cantante que te llenaba de incertidumbre, pero su álbum estaba sonando en todas partes. Del mismo modo, Gus Gus, Gotan Project, Barry Adamson, Sidesteper, Macy Gray y John Mayer decían ¨hola¨ al nuevo milenio. Six Feet Under empezaba una nueva temporada. Alberto Fuguet hacía lo propio con su novela POR FAVOR REBOBINAR en bibliotecas y librerías.
Me dediqué a estudiar la obra del chileno. Hablaba mucho de cine. Sentía que me encantaba y que se parecía mucho a lo que yo quería decir. Pero indudablemente nuestros enfoques eran diferentes. Se notaba que Fuguet escribía para otros escritores y para otros cineastas y que le gustaba regodearse en ámbitos así. Nunca he entendido eso. Que los escritores desarrollen una compulsiva necesidad de comunicarse con otros escritores, o sea, con sus semejantes como si fueran animales de cautiverio. A mí me sucedía lo contrario. Entre más conocía a otros escritores, o cineastas, más tendía a evitarlos. Yo no quería escribir para el deleite de otros artistas ni soñaba con amistades creativas. No me eran del todo confiables. Me veía demasiado reflejado en sus mecanismos. Yo quería escribir ficción para que me leyera gente distinta a mí y quería cosechar lectores anónimos, que no manifestaran necesariamente esas imperiosas compulsiones de expresarse. Ahora entendía esa fascinación de los escritores por otros escritores reticentes a las entrevistas. No los veían como una amenaza. No competían con ellos. No invadían ese pedazo de estrado que querían conservar para ellos solos. Ingenuamente, creías que la gente ordinaria, normal, como la que trabajaba con vos limpiando baños, algún día se animaría a leer por lo menos e’mails.
Yo estaba harto de los artistas sensitivos; venía huyendo de ellos, y lo último que quería, era escribir para que me leyeran mis colegas. Alberto Fuguet sí. Venía de uno de esos campus de escritores que se inventan los gringos para alimentar el mercado editorial interno, y toda su lucha iba encaminada a ganar la aprobación del mundillo. De alguna manera la obtuvo. Logró que lo leyeran los gringos, y los agringados, y acaso una buena porción de los clasemedieros latinoamericanos más aburguesados del exilio.
Pero el tiempo me daría la razón. Hoy en día Albertico es uno de los lagartos más coluos' que recorre los lobbies internacionales, en busca de reconocimiento social, como si hubiera cometido alguna fechoría o algo así. La energía que se debería estar gastando en la pluma, ahora se pasaba desperdiciándola en relaciones públicas. Eso hizo que nunca pudiera superarse a sí mismo para escribir algo mejor que su segunda novela. Su primera novela Sobredosis, está bien. Y su libro de cuentos también. Pero no deja de ser un escritor desfasado. Ni de aquí ni de allá. Hoy todos sus lectores nos preguntamos, Por qué no costea sus propias pelis si es tan high class como dice ser? Fuguet, como buen escritor, era solamente un prestidigitador k te ponía a fantasear, un poco, con cierta manera de hablar.
Yo no quería eso. Así que me puse a escribir una novela como POR FAVOR REBOBINAR. Me metí en el rol y forcé un estilo como si me estuviera dirigiendo al gremio de camioneros colombianos. Quizá quería hacer una novela que a mí me hubiera gustado leer si no hubiera ido a la universidad. No lo sé. Tal vez debí de hacerlo de otra forma. Pero aquello fue lo que me salió. Una suerte de literatura social que se pareciera más al canto folklórico. Acaso una suerte de relato juglar que representara a los colombianos desde el escenario en el que yo me encontraba parado. Tampoco quería contar historias tipo Victor Gaviria. Las novelas de García Márquez eran tema aparte. Estaban hechas para complacer a Álvaro Mutis y demás poetas con pedigrí, y para el deleite de las estructuras de poder.
Yo quería escribir una novela que no beneficiara a nadie. Eso es todo. Una novela sin complacencias que se dejara leer por la masa. Tampoco quería escribir una especie de himno cuando-las-vacas-desfilan-
De ese modo nacería EL EMPELICULADO. Una novela que iba a escribirse por una mano oscura sin poder. La situación con ¨ESCRITO EN LA NIEVE¨ me había dejado exhausto. Quería alejarme de todo lo que representaba ese laboratorio dadaista. El punto de partida para EL EMPELICULADO había sido una imagen que me traía obsesionado desde Medellín. Se trataba de una soleada mañana en el Parque Bolívar, cuando había visto al protagonista de La Vírgen de los Sicarios. Al menor. Había participado en el elenco protagonista, había dado entrevistas, había salido en la prensa, pero allí estaba de nuevo. En el mismo lugar de donde lo había sacado Barbet Schroeder. De la calle. Quizá estaba vendiendo droga. No lo sabía a ciencia cierta. Pero la imagen de ese muchacho, vagando por los parques, me perturbó profundamente. ¿De qué le había servido trabajar en el cine? Era una pregunta que también a mí me concernía.
Mantuve aquella imagen en la cabeza y con ella me puse a escribir El Empeliculado. Era una historia que ya tenía profundamente digerida. La fábula de un tipo que se encuentra con el cine accidentalmente y por ese hoyo negro se le va toda su vida. Como escritor, yo también quería recuperar algo de aquel espíritu rural con el que había escrito mis primeros guiones en Colombia. Ahora no estaba dispuesto a ceder ante el paso avasallante de los urbanos. Lejos habían quedado esas historias de extraterrestres visitando la tierra para tomarse una foto con la Casa Blanca al fondo.
Mientras tanto, escribía por encargo para el Astoria Times. Fue la única temporada en que el ¨Astoria¨ tuvo una separata en español. Yo podía publicar lo que se me diese la gana, pues ninguno de mis compañeros entendía mi idioma, ni siquiera el director que me había contratado. Sólo los latinos de Queens. Empecé haciendo reseñas culturales, pero terminé opinando y legitimando a unos pocos artistas hispanos. A otros tiraba a hacerles sugerencias de los rumbos a seguir. Me sentía amo y señor de la verdad estética, lo cual no es más que otra forma de las materializaciones que pueda tener el ridículo en la república independiente de la creatividad. Dos o tres gatos, que me escribían vía correo electrónico, me ayudaban a plantar truchas en ese charco de Clorox que eran mis pulsiones de comentarista. Já. Qué estúpido me veo a la distancia. Me hacía el modesto, ¿viste?, así, como si fuera el más humilde, ¿viste?, como si fuera un líder juvenil escribiendo la catequesis en una hojita parroquial. Terminé, pues, usando una columna para convertirme en lo que siempre había evitado. O sea. Uno de esos tipos de los que siempre hay que sospechar. De esos que se la pasan haciéndose propaganda públicamente de lo buena gente, aperturistas y cordiales que son. Así, tipo Hitler, ¿viste?, nunca bebo, nunca fumo, soy un tipo correcto. O sea. Terminé convertido en una de esas aguas mansas.
Total, lo dejé. Acaso ¿qué me creía? Había aprendido a poner una tilde y a correr dos comas y ya me creía con el derecho de banderiar públicamente a las personas que trabajan duro para lograrlo, o para curarse. Sin embargo, la masa, la cual no es poco estúpida, me creyó. Todos mis buzones volvieron a colapsar. La línea telefónica de casa infartó. Sin quererlo, de nuevo me había convertido en una figura religiosa de alto estatus, una especie de brujo yerbatero que publicaba comentarios para un público hispano en Estados Unidos. Tres o cuatro vendedores de documentos falsos también empezaron a frecuentar el techo de la casa donde yo había rentado una habitación. Cada noche los escuchaba haciendo juerga sobre mi cabeza, a costa de mis columnas. Cada tiraje del Astoria Times se convertía en una locura mestiza. Con esa farsa alcancé a pagarme la renta por unos cuantos meses, hasta que llegó el mes de noviembre. Época en que la ciudad se había llenado de guirnaldas y de gruesos abrigos y de guantes y de gorros de lana para el frío. Entonces, también lo deje. Una chamba de menos, una de más. Qué más daba. No quería pasar mi navidad haciendo el oso como comentarista de arte.
La rutina de la gente de Nueva York se mitigaba trabajando sagradamente. Por las tardes veías a los trenes escupiendo multitudes de personas en las estaciones. Miles de obreros regresando a casa, con ganas de pegarse una ducha y tirarse frente al televisor. También vos podías irte a pasear por Brodway, ver vitrinas, oler el espíritu de la navidad y pensar qué regalos ibas a comprar o qué estrategia ibas a tomar para no pasarla tan solo el día de acción de gracias. Yo por fortuna no lo estaba. Pero me gustaba estarlo. Me había enamorado de una colombiana en un concierto de Charly García y, a un nivel platónico, aquella traga estaba muy bien. A veces entraba a comprar un café un viernes en la noche y veía los Dunking Donuts atestados de gente solitaria. Entonces me replanteaba mis predilecciones por la soledad. No había espectáculo más deprimente que ver una diner lleno de gente sola, un 24 de diciembre a las 7 de la noche. Todos comiéndose una hamburguesa y una porción de papas fritas. Cuando abría los ojos y veía eso, de inmediato yo me iba corriendo hasta un deli store, compraba una paca de cervezas, una tarjeta para llamar y llamaba telefónicamente a la colombiana que me había gustado. Muy pocas veces tenía fortuna y muchas no. Pero para mí era suficiente que la había conocido. Aparte de mi novia oficial, yo tenía dos o tres suplentes en la banca, para reponer a la titular cuando ésta se me lesionaba. Eran días muy promiscuos. Lo fueron y no desdeño de tanta diversión. Sin embargo me había enamorado de la colombiana, una caleñita deliciosa que casi no veía.
Aquel día me levanté tarde. Yo vivía en este cuarto rentado a una familia de ecuatorianos. Lo primero que hice fue prender un porro y hacerme un pase con una cocaína que me había vendido un portorro. La madrugada anterior había visto su extraño Dodge parqueado en frente de casa. Me acerqué a su ventanilla y le pregunté por coca. Quería probar cómo era la blanca en USA. Quizá no debí hacerlo. La coca en este país es una mala experiencia. Sabe a todo, menos a la golosina que se consigue en las calles colombianas. El portorro me había invitado a pasar a su auto de las degustaciones, después de hacerme demostrarle que yo no era un policía, y entonces allí estaba yo, 12 horas después. Defenestrando de la coca gringa. En cambio su marihuana hydro no estaba mal, pero era cara. En aquellos días me fascinaba desayunar con una cerveza o un whisky o con un porro.
Otra vez se hacía tarde en Nueva York. Una de las ecuatorianas golpeó la puerta y me ofreció un poco de curí. Ella me dijo que estaban preocupados por toda esa gente que se arremolinaba en la puerta a preguntar por el periodista del Astoria Times. Uno de ellos decía ser representante del Show de Oprah. Yo le di las gracias y cerré la puerta. Escribí por una par de horas y luego me fui a pasear un rato por la ciudad. Caminé un rato por el barrio de Run DMC, esos projects del Queensboro Bridge, y luego tomé un tren hacia la isla. Debía conseguirme otro trabajo. Lo del Astoria Times no estaba dando resultado. Al final no fui a ver a Robert Cray ni a Nohra Johns. Terminé con unas ex compañeras de Colombia, visitando un bar de blanquitos. Fue una mala noche. Mis ex estaban desesperadas por cazar un norteamericano, pero se mostraban avergonzadas y ansiosas. Yo trataba de ayudarles, pero no entendía por qué lucían tan acomplejadas. De todos modos habían ido a una universidad y eran profesionales y tenían dos ojos y cagaban igual que el resto de los mortales.
Pero ellas eran así. Eran ese tipo de latinoamericanas que descreen de su propia sombra en el espejo. Yo traté de relajarme con la pendejada de mis compatriotas y me dediqué a ponerles tema a las gringuitas del lugar. Todas eran muy amables y bebían martinis. Yo compré una ronda de Long Island Iced Tea y todas me lo agradecieron. También pedí cubas-libres para los gringos que tanto les gustaban a mis amigas colombianas. Una de las gringas se emborrachó y empezó a abrazarme y bailarme una suerte de striptease, con apenas conocerme. Yo estuve allí tentado, bajo la mirada vigilante de las colombianas. Luego bebí más cervezas y screw drivers y gin-tonics y me puse mejor. Al final, no me acuerdo ni cómo salí de allí, pero al día siguiente estaba otra vez frente a la hoja en blanco: ESCRITO EN LA NIEVE, una novela supuestamente terminada, estaba necesitando de otro capítulo.
En esta nota: Juan Pablo (notas), Marta Isabel (notas), Hernando Urriago Benítez (notas), Programa Egresados Udea (notas), Juan Felipe Orozco (notas), Jhon Jaime Osorio (notas), Salón Nacional Artistas Cali (notas), El Diván Rojo (notas), César Del Valle (notas), Oscar Torres (notas), Carlos Arbelaez (notas), Juankarlos Torres (notas), Eufrasio Guzman Mesa (notas), Adrián Rodríguez Mesa (notas), Henry Molano (notas), RandomHouse Mondadori (notas), Paola Guisao (notas), Diana Marcela Cuartas (notas), Camilo Arango (notas), Juan E. Villegas (notas), Juan Esteban López Gallego (notas), Pedro Medina (notas), Fera Hauss (notas), Fabu Faba (notas), MArcela Ramírez (notas), Gabriel Jaime Caro (notas), Daniel Osorno (notas), Germán Jaramillo (notas), Diego Liriko (notas), Dario Formica (notas)
Notas de William
UNA NOVELA SIN CORREGIR (35)Oct 14, 2008
UNA NOVELA SIN CORREGIR (31)Oct 7, 2008
UNA NOVELA SIN CORREGIR (30)Sept 28, 2008
UNA NOVELA SIN CORREGIR (27)Sept 26, 2008
UNA NOVELA SIN CORREGIR (26)Sept 7, 2008
Asesorías Maracaibo (25)Ago 29, 2008
UNA NOVELA SIN CORREGIR (24)Sept 11, 2008
UNA NOVELA SIN CORREGIR (23)Oct 14, 2008
UNA NOVELA SIN CORREGIR (22)Ago 12, 2008
ASESORÍAS MARACAIBO (21)Ago 12, 2008