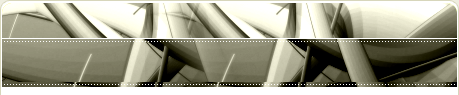S I M E T R I C R A C I A

La primera vez que tuve la oportunidad de ver el mar sólo puede compararse con aquella primera vez en que mi padre y yo cogimos la carretera. No íbamos mi padre y yo a ver el hielo como en los primeros renglones de Cien Años De Soledad. Yo al hielo ya lo conocía porque en mi casa siempre hubo refrigerador. En los dos casos en mención íbamos era en busca de alguna aventura. Tal vez no fueron las únicas entre él y yo, no estoy seguro. En realidad en casa nunca fuimos muy aventureros. No tienes ninguna oportunidad de ser muy aventurero cuando creces en una ciudad donde todo lo que se hace es ver la tele y luego salir a comentar eso que se vio en la tele.
Me acuerdo cuando conocí el mar. Las olas cantaban muy bien aquella canción de ballenas revolcándose en el fondo del mar, Tom y Jerry persiguiéndose con par caretas de buceo, Jack Costeau, fotos de la National Geographic. Yo era apenas un párvulo. Andaba para arriba y para abajo con uno de esos carritos coleccionables traídos desde los Estados Unidos. Mi tío me había dado a elegir entre unos patines con punta reforzada o los carritos de colección. Entonces yo había elegido por los últimos.
Estábamos recién llegados a la costa y yo había sacado la cabeza por la ventana del hotel y había visto el azul del agua en degradé. Una capa de azul oscuro al final y luego una más verde más acá, hasta una casi gris en la playa. Después había ido corriendo hasta ella y me había parado sobre la arena, sobre ese pedazo de litoral hasta donde llegaban las olas. Era una emoción suprema. Recuerdo que me interné un poco en el agua con un balde de hacer castillos en la mano, uno que me había comprado mi madre en el camino. Rojo? Amarillo? Quién sabe. (Al cabo de los años uno no se acuerda de qué color eran los baldes con los que hacía castillos en la arena). Recuerdo admirar la textura del océano, sus tonalidades; esa increíble capacidad de mezclar los azules. Como ya dije: en degradé. Como una deliciosa tela de pintura derramada en el suelo. Y luego estaba la rugosidad; esa deliciosa semblanza de olas flotando sobre otras olas, y de más olas yendo detrás de otras olas. Recuerdo que miraba hacia atrás y veía a algunos niños en la playa y pensaba que ése era el pasado. Luego volvía a mirar hacia adelante, hacia la línea del horizonte en el mar, y pensaba que ese era el futuro. Mi futuro era eso: una asimétrica criatura de agua, algo vivo y orgánico; una amiga sin ojos y sin boca creciendo y esfumándose ante mis pies.
Debió ser muy duro ver aquello, teniendo en cuenta de que en nuestras vidas casi todo era simétrico. La tele, el control remoto de la tele, los bordes del periódico, etcétera. El futuro entonces, en aquel mar, era una inmensa masa perfecta y limpia, una gran sopa verde-azul llena de pliegues en la superficie, como un cielo pero al revés, como una compota con un montón de peces en el fondo del frasco y como un pulpo de cristal con unos brazos invisibles revolcándote sobre la arena. El pasado, en cambio, era lo otro, acaso lo contrario, pero sin duda en la misma senda. El pasado eran esos restaurantes que podías vislumbrar en tierra firme y esas familias que tomaban el sol y jugaban en la playa. El pasado eran todas esas huellas de gente que se formaban en la arena y todos esos montículos de monstruos aleatorios e insolaciones en las pieles de los viajeros que ya regresaban a sus lugares de origen.
Pero no voy a hablar del mar ni tampoco de los turistas que atiborraban sus humanidades en hoteles baratos y que se ponían a cenar con sánduches de atún para ahorrar un poco de dinero. Sí. Ya sé que es poco verosímil que un niño pueda pensar en todas esas cosas. Pero pasaba. Yo era esa clase de niño. Yo era de los que podía ver siempre un poco más allá, lo cual no me hace sentir del todo orgulloso. En mi ciudad, ésas eran esa clase de cosas que siempre te hacían meter en muchos problemas. Los niños inteligentes no gustaban, hacían meter en apuros a quienes gustaban de ostentar poder.
Mejor voy a hablar de la emoción de conocer el mar. Voy hablar de ello porque era una carga de sentimientos parecida a la de esta tarde del retornar y a la de la otra, cuando mi viejo y yo nos íbamos a ir de paseo. Ahora me doy cuenta por qué. Estoy un poco atrancado, perdón. Es que es como si quisiera contarlo todo de una vez. Ha de tener en cuenta, estimado lector, que soy un viejo al que no le queda mucho tiempo para irse andando con escritos y, entonces, para no tener problemas con el tiempo, todo lo que va suceder aquí va a ocurrir en horas de la tarde. Nunca voy a hablar de mañanas y de noches. Aquí siempre voy a hablar de tardes, muchas tardes.
Sigo. El día que cogimos carretera, yo iba muy contento, vuelvo y repito. Se trataba de la primera temporada en que iba a pasar lejos de mamá y la primera vez que ella iba a estar sin mí. Siempre habíamos sido muy unidos y estábamos enamorados el uno de la otra. Entonces todo se tornaba como un gran reto, como la primera gran prueba de fuego en mi vida: una semana de paseo sin tu mami: eso era toda una experiencia para contarle a tus amigos; el equivalente a un grupo de aficionados llorando la pérdida de su equipo en un bar. Algo terapéutico.
Pero aquel viaje marcaba también el regreso de mi padre a la casa. Una noche lejana se había ido, por primera vez, y ahora había regresado, por primera vez también. Supongo que todo en la vida tiene una primera vez. No es que uno llega a determinado lugar y ya lo ha experimentado todo. Uno llega a determinado lugar y tiene que empezar a probar cosas, como yo experimentando esta lluvia de costado. Como yo bajándome de este taxi y dando un portazo y arrastrando mi humanidad cansina y el gabán traído de Italia y dirigiéndome hacia la puerta del cementerio. Como yo leyendo este letrero, CEMENTERIO SAN PEDRO, el nombre del campo santo en la fachada y oyendo al taxi irse.
Y así fue que inaugurábamos aquella racha de momentos; uno de los viajes más emocionales de mi vida. Con aquel cúmulo de sensaciones.
Ahora estoy viejo. Ahora camino por el suelo enmarmolado de este cementerio y piso la hojas arrastradas por el viento. Es una tarde inusual, la lluvia se ha dignado a acompañarme por oleadas. Por oleadas como si estuviera un poco sumergido en el mar y como tuviera cinco años y como si sostuviera un balde de juguete para hacer castillos en la arena. Voy rumbo a la tumba del viejo, con una pala imaginaria, a remover la tierra de mis cuentas no saldadas. Dicen que es más doloroso así. Cuando se te muere algún familiar y vos no alcanzaste a decir adios, o cuando quedaste en malos términos con él ó ella.
Gotas de lluvia colgando sobre los árboles y todo está mojado. Mi emoción es la misma de aquella vez en la carretera, pero más curtida. Paso por la cafetería del cementerio y decido tomarme un café antes de enfrentarme con la dura realidad de mi padre muerto. Supongo que siempre hay una primera vez para todo. Yo que pensaba que no me quedaba nada por vivir.
Con mi mirada en el infinito escucho una canción de Felipe Pirela y trato de vislumbrar si viene de algún parlante en esta era de chips, i-pods y de computadoras, pero noto que proviene del fondo de mi cabeza. Veo un casette. Se trata de uno de esos Sony naranja de aquella época. También veo el Land Rover de mi padre. Verdecito, me acuerdo. Verdecito-claro como el té que me estoy bebiendo, verdecito como el mar de aquel día en que sentí esta clase de sentimiento por primera vez. Estamos en camino. Por el lado B del casette hay música de El Gran Combo y por el lado "A" hay música de Felipe Pirela. Lo recuerdo cristalinamente porque aquel casette, junto con otros dos más, de José Luis Perales y Toña La Negra, fue el único sobreviviente musical en la casa de mi madre. Aquel casette sobrevivió a la llegada de los discos compactos y al imperio del Internet; al TV Cable, y al DVD . De hecho, hace poco cuando fui a hacerle la visita a ella, a mi madre, antes de recibir la llamada, volví a ver el viejo casette. Ahí estaba el Sony color naranja con la música de Felipe Pirela, sobre la mesita del corredor, la tarde entrando por la ventana. Ahí está mi viejo que cae en la cuenta de que se nos ha olvidado traer más música; yo haciendo caso omiso; no me importa; lo que me importa es que vamos él y yo, en ese jeep rumbo a la costa.
Voy sintiendo el cosquilleo en mi pies, el temblor del carro contra la carretera destapada, las nubes de polvo levantándose a la altura de Lorica, Montería, Sincelejo, Moñitos, el saltar de ranas en un lago de fuego. La emoción es la misma, definitivamente. Aquella sensación de estar ante algo grande, acaso un ir por primera vez al estadio y ver esos gigantes uniformados saltando al terreno de juego; la grama de un verde fosforescente y aquellos uniformes roji-azules quemándonos las retinas con esa combinación incandescente. La tarde luminosa, el cielo azul. El himno de la República de Colombia, los árbitros que se estrechan las manos y se toman una foto con los capitanes de cada equipo; apretar de dientes; el olor a choclo asado y a pólvora; mi padre que compra chucherías. Y el mar; aquel mar de la primera vez, el mar espumoso de aguas lamepies. Cómo describir aquella emoción? Luego los atardeceres detrás de las plantaciones bananeras y el sol rojo con aquellas letras de Amor se escribe con llanto, Con mi corazón te espero, Mosaico 2, Pobre del pobre, la voz desgarrada de Pirela, y vuelva a voltear el casette que se acabó.
- Pero, Pá, si hemos escuchado este casette como mil veces hoy!
- Ah, usté verá; yo le dije que empacara música.
- Vos me dijste?
- Yo le dije, ahora por descuidado le toca aguantarse a Felipe Pirela. A ese lo encontraron muerto en una caneca de la basura.
-Oh! si? lo mataron, pá? Quién lo mató?
Y entonces mi padre se ponía a contarme sus historias. Trataba de eludir, obviar el hecho de que no me había advertido sobre el empacar más casettes para el viaje. Necesitaba descargar su culpa; sólo darle una razón efímera a su pequeña tragedia, aliviar la idea de que iba a repetir, una y otra vez, la misma música en un viaje de 17 horas. A mí, de todos modos, me encantaban las historias del viejo y aún no había llegado a la edad en que ese comportamiento suyo, de forzar la realidad hasta doblegarla al molde de sus deseos, me empezara a sacar de quicio. Aquella fue una manía que con el paso de los años se tornaría insoportable. Pero mientras tanto, así era él. Cuando fui niño, siempre supo enredarme con la palabra y con sus maniobras políticas para obtener sus dividendos; era un prestidigitador del verbo y la diplomacia; un gran narrador y litigante, además. Yo nunca le ganaba con sus tira-y-aflojes, entre otras cosas porque en mi naturaleza aún no estaba competir y en la de él siempre estaba la pulsión imperante de desarrollarme esa habilidad de no dejarme poner la pata por nadie, habilidad tan necesaria para mi futura supervivencia.
- Póngalo una última vez; antes de que lleguemos a Montería. Ya en Montería podemos agarrar emisoras y usté pone su rollo.
Sin embargo, mi padre era un típico condescendiente. Solía enredarme con sus historias, pero siempre a la orden de mis caprichos. Yo era lo que solía llamarse, un hijo consentido.... mmmh... el dueño-portador de la batuta en la relación.
- Listo - le decía yo, captando exactamente lo que mi padre quería - pero lo voy a devolver porque a mí también me gusta más el lado de Felipe Pirela que el de El Gran Combo.
Y entonces, el Land Rover se alejaba a los trompicones por una desolada carretera costanera, tras una nube de polvo.
Miro el reloj, no se por qué, y veo el tiempo, veo el año de turno, veo mi pasado y mi futuro. Aquí y ahora sigo siendo ese niño de barrio que recorría las calles desiertas mientras los demás veían la televisión. Aquí y en París. Aquí y en Michigan, con un machintosh en mi regazo, sentado al porche cada tarde y navegando por Internet viendo anochecer, aquí y en Nueva York, caminando de compras por la Quinta Avenida, sintiendo la brisa perfumada por las rubias de Manhattan, siempre seré el mismo chico de un barrio colombiano que una vez fue indagado por su padre a las afueras de una iglesia:
- Qué hace ahí sentado, solo, como un loquito? - Siempre me trataba de usted. Mi padre nunca me tuteaba.
- Nada, mirando.
- Mirando qué? Bote ese palo y vamos a comprar un helado.
- Qué hace con esos renacuajos?
- Nada, pescando.
- Pescando qué? Bote esos animales que le van a pegar candelarias.
Y así nos íbamos yendo por la vida mi padre y yo.
Nuestra primera estación obligada tendría que ser en Montería. Allí iríamos a recoger a Gustavo, un buen amigo de mi padre, uno de los pocos ex-compañeros de la empresa que no le había retirado la amistad. Era extraño. De repente, mi padre se había quedado sin trabajo y sin amigos y ahora se había convertido en un aventurero. Así era como mi madre me había enseñado a ver la situación. También aprovecharíamos la estancia en aquella ciudad para que mi papá investigara qué tal estaban las posibilidades del mercado de zapatos entre los lugareños. En otras palabras, mi padre iría a buscar clientes, almacenistas y dueños de abarrotes, para ofrecer zapatos de mujer al por mayor. Ahí estaba. El oficinista por el que mi madre había profesado una devota admiración en los últimos 23 años, ahora se había convertido en un flamante vendedor de zapatos. Iba de tienda en tienda hablando con medianos empresarios, mientras yo lo esperaba en la silla de atrás de Land Rover, escuchando partidos de beísbol y vallenatos por la emisora y ayudándole a organizar sus zapatos para venderle a todos los pueblos de la costa atlántica, según sus propias palabras. "Si nos quedamos sin plata no hay problema - decía - llevamos mercancía, y un buen vendedor nunca se vara con mercancía".
En ese tiempo nadie me había hablado de vergüenzas sociales ni de una sociedad colombiana que viviera en el medio de las apariencias. En ese tiempo, mis padres me tenían bastante protegido del mundo y su feroz vocación a las vanidades. En ese tiempo, el futuro era un lugar lleno de paz y de descubrimientos científicos; la conquista de Marte, el viajar en el tiempo, la llegada de los extraterrestres y el triunfo de la selección Colombia en un mundial de fútbol. Utopías absolutas. En ese tiempo el futuro no era este abismo ecológico lleno de guerras en el que se ha convertido la humanidad.
Así que no se me hizo demasiado fenomenal ver a mi padre ofreciendo sus zapatos de mujer, en medio de la plaza principal de Montería. La melancolía en esa época era un sentimiento demasiado parecido a la belleza. Total que, incluso, alcancé hasta admirar a mi padre en aquella tarde.
- No se lo cuente a su mamá; no le diga que yo estuve vendiendo zapatos en la calle; dígale que estuvimos ofreciéndolos en los almacenes y que nos compraron al detal. Se me hace que de aquí pa' arriba, hasta llegar a Arboletes, vamos a tener que vender en los parques, en las aceras. El terreno por aquí ya está minado por la competencia.
Y entonces, intuí que aquella melancolía, aquel sentimiento dulzón que estaba sintiendo por mi padre, podría también interpretarse como tristeza. El tono de sus palabras no se asemejaba en nada a algo bueno. El tono de sus palabras se asemejaba a algo extraño y hermoso como el mar; algo triste; algo misterioso y salvaje. Lo cierto es que mi padre sí debería estar sintiéndose extraño con su nuevo panorama laboral, aunque se esforzara por mostrarse entusiasta ante la idea de ir por las carreteras. Yo le escuchaba sus discursos románticos sobre la belleza del paisaje caribeño desde mi banca de copiloto. A veces nos cansábamos de Felipe Pirela y nos quedábamos en silencio, mirando por la ventana las ciénagas del departamento de Córdoba y luego comentábamos el lamentable estado de las carreteras en aquella época.
Después de la incorporación de Gustavo a nuestro viaje, las cosas cambiaron mucho entre mi padre y yo. Una máscara de cortesía había caído dentro del campero y mi padre estaba allí para recogerla y ponérsela. También se podía dar el lujo de empezar a beber, pues no era el único conductor a bordo. Ahora se podía turnar el timón con Gustavo. Gustavo, por su parte, se dedicaría a proponer rutas alternativas para nuestro viaje al golfo de Árboletes, atajos por Sucre, etcétera. Lo nuestro era un paseo de placer, aunque mi viejo se permitiera hacer hincapié en detenernos en cada pueblo para ofrecer sus zapatos. En una de aquellas estaciones, Gustavo le preguntó si estaba tan mal de dinero como para estar ofreciendo su producto cada dos por tres.
- Sólo trato de meterme en el cuento - contestó mi viejo.
Y lo cierto es que en aquella oportunidad estábamos bien de dinero. Mi papá había acabado de recibir la liquidación de la empresa, luego de haber prestado sus servicios a ella durante 28 años. Yo mismo le había ayudado a contar billetes y había podido constatar las jugosas consignaciones y retiros que había hecho en los últimos días en el banco. Total, no necesitábamos andar como judíos errantes. Pero así era él. Tenía una desaforada proclividad a pensar que la desgracia económica siempre estaba a la vuelta de la esquina o a que la vida le fuera a fallar. También tenía aquella nueva manía de tratar de tapar su frustración de funcionario público en la calle. Luego de aquella cena de despedida que le habían hecho sus compañeros, estaba haciendo cosas descabelladas como invertir en temas que le eran totalmente ajenos. Quería volverse ganadero y finquero cuando siempre había sido un hombre de ciudad. Sí: luego de salir de la empresa, lo había agarrado cierta nostalgia inusitada por el campo, lo que a mi madre y a mí siempre nos produjo risa. De un momento a otro empezó a hablarnos de la nostalgia por las vacas y las matas de plátanos. Mi madre no entendía aquello. Mi padre había crecido en un barrio de ciudad, entre partidos de fútbol, cantinas y talleres automotrices, hospitales, unidades residenciales . Mi padre había nacido con la ciudad y se había hecho viejo con la ciudad, era parte de ella; nosotros no entendíamos de dónde venía aquella naciente alma campesina, pues nunca había manifestado interés por finca alguna. Nosotros éramos, más o menos, como una familia tipo Mafalda. De vez en cuando íbamos a vacacionar a la costa en los diciembres, pero nunca fuimos muy cercanos a la idea de pasar los fines de semana en fincas o cosas por el estilo. Mi padre disfrutaba mucho los fines de semana en la ciudad, yendo a partidos de fútbol, a comer en restaurantes del centro, o a visitar parientes.
De modo que por un buen trecho, mi padre se olvidó del negocio de los zapatos. Había dejado un lote de cien pares en consignación en un almacén de Montería y eso lo dejaba con cierto sabor a misión cumplida. Le había dicho al dueño del almacén que íbamos a estar por Arboletes un par de semanas y que cuando pasáramos de regreso a Medellín, recogeríamos lo que se hubiera vendido de aquellos 100 pares de zapatos que le habíamos dejado. No había entonces un compromiso rígido de negociación. Si vendía los zapatos bien, y si no "también". Mi padre se llevaría el saldo en zapatos y las ganancias del 20 % en lo que se hubiera vendido.
Así que nos dedicamos a disfrutar de la carretera. Comíamos en fondas donde nos servían deliciosos platillos con comida basada en tubérculos y pescado. Boyo de yuca y arepas de huevo. Jugo de chontaduro y Kola Román. En algunas plazas nos deteníamos a visitar algunas reuniones políticas porque ése era el propósito de Gustavo con el viaje: impulsar su lista de candidatos del partido conservador a las alcaldías locales. Gustavo era una especie de cacique político, un gamonal de los de ruana y sombrero. En las tardes yo me quedaba dormido viendo los soles rojos del caribe, mientras Gustavo y mi padre recordaban viejos tiempos en la empresa; glorias deportivas y cosas así. Una vez en Arboletes, nos metimos al cráter del volcán donde había una gran masa de lodo gris. Todo era muy parecido a aquella vez en que conocí el mar. Había turistas por todos lados y hoteluchos a la vera del camino y estaciones de gasolina abandonadas por la gracia del aseo. Lo que estaba planeado para una estancia de dos semanas, se alargó a una permanencia de dos meses. La carretera nos devoró. A veces nos quedábamos atascados en medio de aguaceros y caminos imposibles por el lodazal. Dormíamos en el carro y éramos azotados por los mosquitos y otras mil plagas más. Mi padre y Gustavo se enamoraron de dos hectáreas de terreno en Moñitos y las compraron. Luego terminamos dando tumbos en Tolú y Coveñas donde también se enamoraron, pero esta vez de cuatro muchachas turistas provenientes de la capital del País. Suertudos! También las compraron en cierto modo. Con salidas a bailar e invitaciones a hacer picnics en la playa.
Yo estaba feliz. Cada tanto llamaba a mi madre desde casas telefónicas y le contaba lo bien que me sentía, lo cual ella recibía con algo de celos. Mi padre me decía que ya le compraríamos un regalo de regreso y, para matizar mi preocupación, me compró una vara de pescar. El hijo de papi, entonces, se la pasaba en las lagunas y en los ríos pescando cangrejos a falta de entrenamiento para pescar peces.
Fue un paseo de buscar gente que nunca encontramos. Íbamos en busca de un tal Jilabá, quien supuestamente nos iba a ceder unas cabañas que Gustavo le había comprado en la ciudad, pero el tal Jilabá siempre fue un fantasma. Nunca apareció. Y las cabañas de Gustavo resultaron siendo un lote baldío al lado de la desembocadura de un río en el mar, donde era imposible bañarse por acción de la cantidad de palos y ramas y mugre que se arremolinaban en el agua.
Sin embargo, el paseo llegó a feliz término: mi padre y Gustavo se dieron por bien servidos. De regreso a Montería recogimos el dinero de todos los 100 pares de zapatos vendidos. La negociación había sido un éxito. Mi padre fue encargado a traer 400 pares de zapatos más a la capital de Córdoba y Gustavo terminó vendiéndole sus "cabañas" al alcalde de Montería no sin antes advertirle que eso era un "peladero ni el berraco" por allá, que por allá " no entraba ni la manigua". Yo por mi parte le compré una vajilla de porcelana fina a mi madre y volví feliz a los brazos de ella.
60 años después aquí estoy; pensando en que las cosas te llegan tarde o sólo cuando estás preparado para ellas. Así es cuando el dinero vino a mi vida ya no me importaba, ya había pasado a un segundo, tercer plano en la lista de mis prioridades de vida. Lo mismo con el prestigio y el amor y el resto de los sueños acumulados en los recorridos de todas las carreteras transitadas. Aquí estamos: mi madre aún viva, anciana pero muy alentada. Me la he encontrado en la tumba de mi padre, después de estar escribiendo en la cafeteria y recordando a Felipe Pirela. Yo le digo; "madre, qué hacés aquí? Mi madre me dice que se ha venido a la tumba de mi viejo porque tiene algo que contarme. Afirma que tiene que hacerlo delante de él. Estamos sentados en un promontorio de concreto al lado de otras tumbas. Hace un poco de frío; ella se arrellana el chal que trae puesto. Hojas secas son arrastradas por el viento. Mi madre me lo cuenta todo. De cómo me habían adoptado con más amor del que me hubieran profesado si hubiera sido su hijo natural.
|